Oscura (19 page)
Authors: Guillermo del Toro,Chuck Hogan
Sí existe. Pero sólo un tonto se atrevería a buscarlo. Perseguir el
Occido lumen
significa que estás persiguiendo al Amo. Tal vez puedas liquidar a un acólito ya cansado como yo, pero si te opones a él, las probabilidades estarán sin duda en tu contra. Al igual que lo estuvieron en el caso de tu querida esposa
.
De modo que el vampiro aún tenía un poco de perversión en su interior. Todavía conservaba la capacidad, sin importar cuán pequeña y vana, del placer enfermizo. Los ojos del vampiro nunca se apartaron de Setrakian.
La mañana se impuso sobre ellos, y el sol brilló por un ángulo de las ventanas. Setrakian se puso de pie y agarró con rapidez el respaldo de la silla de Dreverhaven, volcándolo sobre sus patas traseras y arrastrándolo a través del estante hacia los habitáculos secretos del fondo, dejando dos marcas en el suelo
de madera.
—La luz del sol —señaló Setrakian— es demasiado buena para usted, Herr Doktor.
El
strigoi
lo miró fijamente, con ojos expectantes. Aquí, y finalmente para él, estaba lo inesperado. Dreverhaven anhelaba participar en la perversión, sin importar el papel que pudiera desempeñar. Setrakian logró contener su ira.
—¿Dice que la inmortalidad no es amiga de los perversos? —Setrakian apoyó el hombro en la estantería para impedir la entrada del sol—. Entonces gozará de la inmortalidad.
Así es, carpintero. Eres apasionado. ¿Qué tienes en mente?
El plan le llevó tres días. Setrakian trabajó sin descanso durante setenta y dos horas, inmerso en un paroxismo vengativo. Descuartizar al
strigoi
en la mesa de operaciones de Dreverhaven y cauterizar los cuatro muñones fue lo más peligroso. Luego se concentró en
la tarea de conseguir macetas con tulipanes de plomo, y los introdujo en el ataúd del
strigoi
—que quedó con menos tierra— para impedir así que el vampiro se comunicara con el Amo. Introdujo en el sarcófago a la abominación con sus miembros mutilados. Setrakian fletó un pequeño barco y pagó a seis marinos borrachos para que le ayudaran a subir el féretro. Zarpó hacia las aguas gélidas del mar del Norte, donde, no sin ciertas dificultades, arrojó el ataúd para que la criatura quedara atrapada entre las dos masas de tierra continental, resguardada del sol letal y, sin embargo, impotente por toda la eternidad.
Hasta que el cajón se hundió en el fondo del océano la voz burlona de Dreverhaven no salió de la mente de Setrakian, como una locura que hubiera encontrado remedio. El antiguo carpintero
se miró sus dedos torcidos, amoratados y cubiertos de sangre; le ardían a causa del agua salada, y los apretó entre sus puños.
Y realmente, él iba camino a la locura. Comprendió que era el momento de pasar a la clandestinidad, emulando al
strigoi
. Para continuar con su trabajo en la sombra y esperar las circunstancias propicias.
Su oportunidad con el libro. Frente al Amo.
Había llegado el momento de viajar a América.
ARTE
II
El Amo
P
or encima de todas las cosas, el Amo era compulsivo tanto en la acción como en el pensamiento, y había examinado el plan con cualquier posible alteración. Se sentía ligeramente ansioso ante el éxito de sus designios, aunque si había algo de lo que no carecía, era de convicción.
En cuestión de horas los Ancianos serían exterminados.
Ni siquiera lo verían venir. ¿Cómo podrían hacerlo? Después de todo, ¿acaso el Amo no había orquestado hacía unos años la desaparición de uno de ellos, junto a seis subalternos, en Sofía, la capital de Bulgaria? El Amo había compartido el dolor y la angustia frente a la muerte en el mismo momento en que acaeció, sintiendo a la vorágine resurgir de la oscuridad —de la nada implacable—, y saboreándola.
El 26 de abril de 1986, a varios cientos de metros bajo el centro de la capital búlgara, un destello solar —una fisión cercana al poder del sol— se produjo dentro de una bodega con paredes de hormigón de cinco metros de espesor. La ciudad fue sacudida por un profundo estruendo y un movimiento sísmico, y su epicentro fue establecido en la calle Pirotska, pero no hubo heridos, y muy pocos daños materiales.
El suceso
había sido un simple titular en las noticias, que apenas valía la pena registrar. Sería completamente eclipsado por la crisis del reactor de Chernóbil, y pese a todo, de un modo desconocido para la mayoría, estaría íntimamente relacionado con él.
De los siete originales, el Amo era el más ambicioso, el más hambriento y, en cierto sentido, el más joven. Esto era apenas natural. Había sido el último en aparecer, creado de la boca, de la garganta, de la sed.
Los otros estaban dispersos y ocultos, divididos a causa de esta sed. Ocultos, pero conectados.
Estas nociones zumbaban dentro de la mente del Amo. Sus pensamientos se dirigieron a la época en que había visitado por primera vez el Armagedón en la Tierra, las ciudades sumidas en el olvido, con columnas
de alabastro y suelos
de ónix pulido.
A la primera vez que había probado la sangre.
El Amo retomó rápidamente el control de sus pensamientos. Los recuerdos eran peligrosos. Se individualizaban en su mente, y cuando eso sucedía, incluso en aquel entorno protegido, los otros Ancianos también podían escucharlo. Porque en esos momentos de claridad, sus mentes se fundían en una, tal como lo habían hecho alguna vez, y como estaban destinadas a hacerlo para siempre.
Habían sido creados como un solo ser y, por lo tanto, el Amo no tenía un nombre propio. Todos ellos compartían uno —Sariel—, al igual que
compartían una naturaleza y un mismo propósito. Sus emociones y pensamientos estaban conectados naturalmente con su progenie, y con todo lo que de ella germinara. El vínculo entre los Ancianos podría ser bloqueado, pero nunca romperse. Por naturaleza, sus instintos y pensamientos ansiaban la conexión.
Y para tener éxito, el Amo tenía que subvertir esa situación.
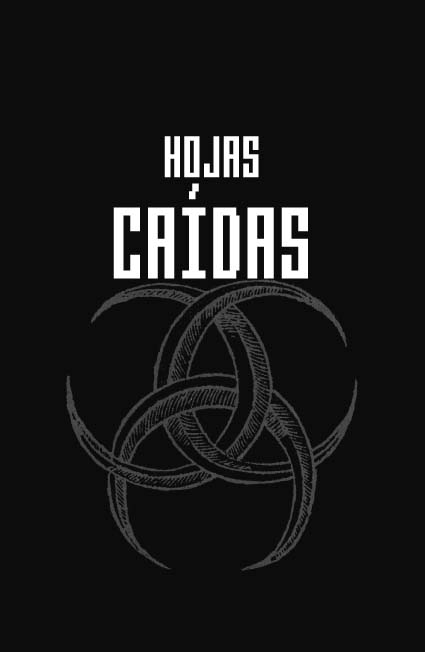
C
uando recobró la conciencia, Vasiliy se halló sumergido a medias en el agua sucia. A su alrededor, las tuberías rotas vomitaban litros
de aguas negras en el charco que crecía
debajo de él. Fet intentó levantarse, pero se apoyó en su brazo fracturado y gimió. Recordó lo que había sucedido: la explosión, el
strigoi
. El aire estaba cargado con un olor inquietante a carne cocida, mezclado con gases tóxicos. En algún lugar lejano —¿por encima o por debajo de él?— oyó las sirenas y las interferencias de las
radios de la policía. Más allá, el débil resplandor del fuego revelaba la boca de una lejana alcantarilla.
Sumergida en el agua turbia, su pierna lesionada le sangraba. Sus oídos todavía le zumbaban. En realidad, era uno sólo. Se llevó la mano a la cara, y una costra de sangre se alojó en sus dedos. Sospechó que le había reventado el tímpano.
No sabía dónde estaba, ni cómo podía salir de allí, pero la explosión debió de lanzarlo lejos, y en ese momento encontró un poco de espacio libre a su alrededor. Se dio la
vuelta y vio a su lado una rejilla suelta. Era de acero oxidado, asegurada con unos tornillos podridos, que se sacudieron al tocarlos. Logró aflojarlos y sintió una ráfaga de aire fresco. Estaba muy cerca de la libertad, pero sus dedos no tenían fuerzas suficientes para abrir la reja.
Buscó algo que pudiera utilizar como
palanca. Encontró una varilla de acero retorcida, y luego, tendido boca abajo, el cuerpo carbonizado de un
strigoi
.
El pánico se apoderó momentáneamente de Fet al ver los restos calcinados. ¡Los gusanos de sangre! ¿Y si hubieran salido de su anfitrión y buscado ciegamente otro cuerpo en ese agujero húmedo? En ese caso... ¿estarían ya en su interior? ¿Experimentaría una sensación diferente en su pierna herida si estuviera infectada?
El cuerpo se movió.
Se estremeció.
Muy levemente.
Aún tenía actividad. Todavía estaba con vida, tan vivo como puede estarlo un vampiro. Ésa era la razón por la que no habían salido los gusanos.
La criatura se sacudió y abandonó el charco de agua. Estaba carbonizada por detrás, pero no por delante. Fet no tardó en advertir que ya no podía ver. Se movió con torpeza; muchos de sus huesos estaban dislocados, pero su musculatura se encontraba intacta. Destrozada por la explosión, su mandíbula ya no estaba en su lugar, y su apéndice —su aguijón— colgaba precariamente como un tentáculo en el aire.
Se estiró con gesto agresivo. Era un depredador ciego, aunque preparado para atacar. Fet se quedó pasmado al contemplar el aguijón expuesto. Era la primera vez que lo veía por completo. Se unía en dos puntos, tanto en la base de la garganta como en la parte posterior del paladar. La raíz estaba henchida de sangre y tenía una estructura ondular y musculosa. Y en la parte posterior de la garganta, un agujero semejante a un esfínter se abría en busca de alimento. Vasiliy pensó que había visto una estructura similar, pero ¿dónde?
Buscó a tientas su pistola de clavos en medio de la lóbrega luz. La criatura giró su cabeza hacia el lugar del cual provenía el sonido del agua, intentando orientarse. Fet ya iba a darse por vencido cuando descubrió su pistola, completamente sumergida en el agua. Maldita sea, pensó, esforzándose por controlar su ira.
Pero la cosa había conseguido acorralarlo, y arremetió contra él. Fet se movió tan rápido como pudo, pero la criatura, adaptada ya a las dimensiones del conducto y a sus miembros maltrechos, se equilibró de manera instintiva, moviéndose con una coordinación asombrosa.
Fet levantó el arma y esperó contar con suerte. Apretó el gatillo dos veces y descubrió que estaba sin munición. Había vaciado toda la carga antes de la explosión, y lo único que tenía ahora era una herramienta inútil en sus manos.
La criatura estuvo encima de él en cuestión de segundos, forcejeando e intentando derribarlo. Fet tenía todo su peso encima. Lo que quedaba de su boca temblaba mientras el aguijón se replegaba, listo para dispararse.
Vasiliy agarró instintivamente el apéndice como lo haría con una rata rabiosa. Tiró de él, retorciéndolo en la base de la garganta abierta. Presa de la desesperación, el engendro gritó y se agitó con los brazos dislocados, incapaces de desprenderse de Fet. El aguijón era como una serpiente musculosa y viscosa, y se retorcía, tratando de soltarse. Pero Vasiliy ya estaba enfadado. La criatura tiraba con más fuerza hacia atrás, pero Fet la empujaba con mayor energía hacia delante. No quiso renunciar a su férreo dominio, y la arrastró con todas sus fuerzas con su brazo sano.
Fet tenía una fuerza descomunal.
En un tirón final, Vasiliy sometió al
strigoi
, arrancándole el aguijón y parte de la estructura glandular y de la tráquea, desprendiéndolas del cuello de la criatura.
El aguijón se retorció en su mano, moviéndose como un animal autónomo, mientras el cuerpo donde había estado se contraía espasmódicamente, retrocediendo hasta caer finalmente al suelo.
Un voluminoso gusano de sangre emergió de la inmundicia, trepando rápidamente al puño de Fet. Se deslizó por la muñeca y comenzó a perforarle el brazo. Iba en busca de las venas del antebrazo, y Fet sacudió el aguijón, al ver que el parásito invadía su extremidad. Estaba a punto de perforarle el brazo, pero Vasiliy lo cogió del extremo posterior, que se retorcía con avidez, y se lo arrancó, gritando de dolor y de asco. Una vez más, tuvo una enorme rapidez de reflejos
y cortó en dos el parásito repugnante.
En sus manos, y ante sus ojos, las dos mitades se regeneraron —como por arte de magia—, en dos parásitos completos.
Fet los arrojó lejos. Vio salir del cuerpo del vampiro a docenas de gusanos que rezumaban un líquido blanquecino, deslizándose hacia él a través del agua fétida.
La barra de acero había desaparecido y Fet dijo: «Mierda», con la adrenalina disparada, al tiempo que desprendía la rejilla, abriéndola y agarrando su pistola de clavos vacía mientras salía del conducto y se precipitaba hacia la libertad.
El Ángel de Plata
V
IVÍA SOLO EN UN EDIFICIO
de apartamentos en Jersey City, a dos manzanas
de la plaza Journal. Era uno de los pocos barrios que no se habían aburguesado, mientras que muchos yuppies habían invadido los aledaños; ¿de dónde habían salido tantos? ¿Sería una migración interminable?
Subió las escalas hacia su apartamento del cuarto piso, con su rodilla derecha crujiendo a cada paso; un chirrido doloroso que sacudía su cuerpo una y otra vez.
Su nombre era Ángel Guzmán Hurtado, y había sido grande. Todavía lo era físicamente, pero tenía sesenta y cinco años y su rodilla tantas veces operada le molestaba todo el tiempo. Adicionalmente, su grasa —que su médico llamaba «índice de masa corporal», pero que cualquier mexicano llamaría «panza»— se había apoderado de su constitución anteriormente fuerte. Estaba encorvado, cuando antes era esbelto; y rígido, cuando había sido flexible. Pero ¿grande? Ángel siempre lo había sido. Como hombre y como estrella, o al menos lo parecía
en su vida pasada. Ángel había sido un luchador: el Luchador, en Ciudad de México. El Ángel de Plata. Había comenzado su carrera como luchador «rudo» en la década de 1960 —uno de los «chicos malos»—, pero pronto fue aceptado y acogido por el público, que lo adoraba con su peculiar máscara de plata, y entonces modificó su estilo y alteró su personalidad, convirtiéndose en un «técnico», en uno de los «buenos». Con el paso de los años se transformó en toda una industria: cómics, fotonovelas cursis que narraban sus hazañas bizarras, y a menudo ridículas, películas y anuncios de televisión. Abrió dos gimnasios y compró media docena de casas de apartamentos
en Ciudad de México, convirtiéndose en una especie de superhéroe por derecho propio. Sus películas abarcaban
todos los géneros: vaqueros, terror, ciencia ficción, espionaje, casi siempre con variaciones mínimas. Incluían criaturas anfibias, así como espías soviéticos y flemáticos en escenas mal concebidas, llenas de efectos de sonido pregrabados, que concluían siempre con su característico golpe noqueador, conocido como el «beso del Ángel».
Pero fue con los vampiros cuando descubrió su verdadero nicho. El enmascarado de plata luchaba contra vampiros de todo tipo: hombres, mujeres, delgados, gordos —e incluso desnudos, ocasionalmente, para versiones alternativas proyectadas sólo en el extranjero.
Pero la caída final fue proporcional al pináculo de su ascenso. Cuanto más creció el imperio de su marca, con menos frecuencia entrenó, y la lucha se convirtió en una molestia a la cual debía resignarse. Cuando sus películas eran éxitos de taquilla y su popularidad seguía siendo alta, hacía exhibiciones de lucha libre sólo una o dos veces al año. Su película
Ángel contra el retorno de los vampiros
(un título que no tenía sentido sintáctico y que, no obstante, sintetizaba perfectamente toda su obra cinematográfica) encontró una nueva vida en las reposiciones en la televisión, y tras el ocaso de su fama, Ángel se sintió obligado a filmar una revancha cinematográfica con aquellos seres de capa y colmillos que tantas cosas le habían dado en la vida.
Y así, sucedió que una mañana se encontró cara a cara con un grupo de luchadores jóvenes disfrazados de vampiros, con maquillaje barato y colmillos de caucho. Ángel se acercó a ellos durante un cambio en la coreografía del combate en el que había participado tres horas antes, pero su interés no estaba tanto en la mencionada película como en disfrutar de un martini seco en el hotel Intercontinental al final de la tarde.
En la escena, uno de los vampiros casi lograba desenmascararlo, pero Ángel se liberaba milagrosamente gracias a un golpe con la mano abierta, su característico «beso del Ángel».
Pero a medida que avanzaba la escena, filmada en un escenario asfixiante en los Estudios Churubusco, en medio de técnicos
sudorosos, la actriz más joven, que hacía de vampiro, quizá extasiada por la gloria de su debut cinematográfico, se empleó con mayor fuerza de la necesaria, y derribó al luchador de mediana edad. Mientras caían, la vampira aterrizó, torpe y trágicamente, en la pierna del protagonista.
Ángel se rompió la rodilla, con un chasquido fuerte y sordo, doblándose en una «L»
casi perfecta. El grito angustiado del luchador fue sofocado por su máscara de plata casi hecha jirones.
Despertó horas después en una habitación privada de uno de los mejores hospitales de México, rodeado de flores y con una serenata de admiradores coreando desde la calle.
Pero su pierna quedó destrozada irremediablemente.
El médico, un hombre con el que Ángel había compartido algunas tardes de dados en el club de campo cercano a los estudios de cine, le explicó su situación con total franqueza.
En los meses y años que siguieron, Ángel gastó una parte considerable de su fortuna tratando de reconstruir su articulación con la esperanza de rehacer su carrera y recuperar su técnica, pero su piel estaba completamente endurecida a causa de las múltiples cicatrices que le atravesaban la rodilla, y sus huesos se negaban a sanar debidamente.
Como última humillación, un periódico reveló su identidad y, ya sin la ambigüedad y el misterio que le confería su máscara de plata, Ángel, el hombre de carne y hueso, se hizo demasiado digno de lástima como para seguir siendo venerado por el público.
El resto sucedió con rapidez. A medida que sus inversiones fracasaban, trabajó como entrenador, luego como guardaespaldas y después como gorila. Pero
mantuvo su orgullo, y pronto terminó convertido en un viejo corpulento que ya no asustaba a nadie. Hacía quince años había viajado a Nueva York detrás de una mujer, y un buen día su visado de turista expiró. Y al igual que la mayoría de las personas que terminan en bloques de apartamentos, no tuvo una idea clara de cómo había ido a parar a aquella ciudad, salvo por su condición de inquilino en un edificio muy similar a uno de los seis que alguna vez habían sido suyos.
Pero pensar en el pasado resultaba
peligroso y doloroso. Trabajaba durante las noches lavando platos en el Palacio del Tandoori, justo debajo de su casa. Resistía varias horas de pie en las noches agitadas, envolviendo cinta adhesiva alrededor de las dos férulas que tenía en la rodilla. Y las noches agitadas eran muchas. De vez en cuando limpiaba los baños y barría las aceras, dándole a Gupta motivos suficientes para conservarlo como empleado. Había caído tan bajo en ese sistema de castas que ahora su posesión más valiosa era el anonimato. Nadie tenía por qué saber quién había sido. En cierto modo, llevaba una máscara de nuevo.
El Palacio del Tandoori llevaba ya dos noches cerrado, al igual que la tienda de al lado, la otra mitad del emporio neobengalí propiedad de los Gupta. Ni una palabra de ellos ni la menor señal de su presencia; su teléfono repicaba sin respuesta. Ángel empezó a preocuparse, no por ellos, es cierto, sino por sus ingresos. La radio hablaba de una cuarentena, lo cual era bueno para su salud pero muy malo para sus ingresos. ¿Habrían huido los Gupta de la ciudad? ¿Se habrían visto atrapados en alguno de los actos de violencia que habían estallado en las calles? ¿Cómo saber si habían sido ajusticiados en medio de semejante caos?
Tres meses antes, le pidieron que sacara duplicados de las llaves de los dos locales. Sin saber muy bien por qué, encargó otra copia adicional, no por un oscuro impulso de su parte, sino por una lección que había aprendido en la vida: estar siempre preparado para cualquier eventualidad.
Esa noche, Ángel decidió echar un vistazo. Necesitaba saber qué había pasado con los Gupta. Y justo antes del anochecer
entró en la tienda. La calle estaba desierta, salvo por un perro, un siberiano negro que no había visto en el barrio. Le ladraba desde la otra acera, aunque algo le impedía cruzar la calle.