Esas mujeres rubias
Read Esas mujeres rubias Online
Authors: Ana García-Siñeriz
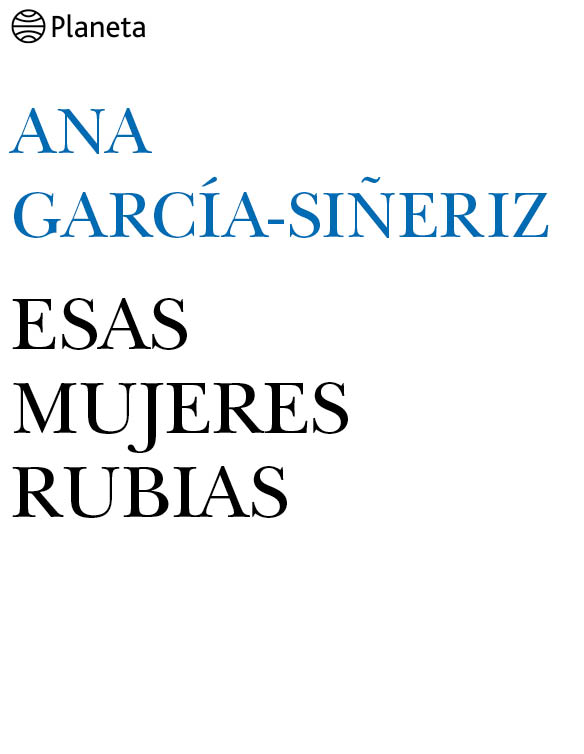
Índice
Para Mateo, porque se lo prometí
LOS DÍAS SE ACORTAN
«This is such a big lonely place», she said slowly, as if she were turning matters over in her mind. «The house is lonely, and the park is lonely, and the gardens are lonely. So many places seem shut up.»
The Secret Garden,
F
RANCES
H
ODGSON
B
URNETT
—Es un sitio tan grande y solitario —dijo despacio, como si estuviera dándole vueltas a algo en su cabeza—. La casa es solitaria, el parque es solitario, y los jardines también lo son. Todo parece tan silencioso.
El jardín secreto,
F
RANCES
H
ODGSON
B
URNETT
pairal
Quería un sitio hermoso y apartado, lo que las agencias inmobiliarias traducen en su particular código como tranquilo. O en el culo del mundo, cuando el cliente no está.
Buscaba un lugar donde nadie me conociera, en el que aferrarme a enseres y recuerdos ajenos, un lugar al que no llegaran las llamadas entrometidas ni las personas con capacidad para herirme. Necesitaba disolverme hasta casi, casi desaparecer; como el agua derramada que se cuela entre las rendijas del parquet.
La primera casa que me propusieron era una vivienda antigua, «una oportunidad» que se erguía a la sombra de una gigantesca torre de comunicaciones, un ingenio como anclado por un gigante en lo más alto de una montaña que dominaba toda Barcelona.
El día que fuimos a visitarla el viento hacía vibrar el conglomerado de cables con un rugido sobrenatural. La representante de la agencia —aprendería más adelante que ella era la agencia al completo— me aseguró que era un fenómeno poco frecuente. Y, al menos en lo del viento, no faltó a la verdad.
«Oria, Oria Montejo» insistió en pasar a recogerme por el hotel; pero yo la convencí, no sin dificultad, de que mejor nos encontráramos en un lugar neutro: «La parada del Tramvia Blau», decidió.
Paró en doble fila y rodeó el coche con pasos cortos y apresurados hasta abrirme la puerta. Me saludó risueña y atropellada con un apretón que quiso ser profesional a la vez que desenvuelto.
Ya en el coche —un modelo de lujo, diez años antes— y sin parar de hablar, arrancó con mano suelta por la sinuosa carretera que bordeaba las hermosas mansiones de mil estilos del Tibidabo. Aleros mozárabes se alternaban con cubiertas amansardadas y paramentos de estricto ladrillo victoriano, separados tan sólo por un seto de arizónica. La historia de la arquitectura en una sola pendiente de adoquines.
Mi conductora esquivó con pericia los raíles del tranvía hasta girar hacia una zona más agreste y menos urbanizada que atravesamos bajo copas de pinos y algún lirio rezagado en el margen del arcén. Si nos hubiéramos guiado por el alegre reflejo de las hojas de los árboles y la charla de mi anfitriona, habríamos pensado que nos íbamos de excursión.
Ella era una mujer al borde de la cincuentena que conducía levantando las dos manos del volante y desviando peligrosamente la mirada de la carretera. Salpicaba la conversación con nombres que se suponía yo debía conocer.
«Oria, Oria Montejo», me recordó paciente con su tono hipercordial, era la conocida de una conocida de otra conocida mía de Madrid. «¿No nos hemos visto antes?», me espetó con mirada inquisitiva, apartando la vista del frente. Me pasé la mano por la melena desaliñada y, sin querer, palpé la camisa arrugada, que no me había molestado en cambiar. «No lo creo», zanjé sin darle la oportunidad de buscar posibles conexiones que no hubieran aportado nada a nuestra relación. «Yo tampoco soy de aquí», me ofreció a modo de coartada común.
Continuamos por la carretera —tan campestre «y a un paso de Barcelona», señaló— que subía entre crestas tapizadas de chalets clónicos de nuevo cuño y matas de verde pajizo que los solados no habían conseguido sofocar. Me explicó que ella se dedicaba a «mover casas», gracias a que tenía bastantes contactos, especificó, de, supuse yo, tiempos mejores. Se estiró en el asiento —la tapicería de cuero pelada en los bordes, el respaldo desgastado y ennegrecido a la altura de la cabeza— a la vez que se llevaba una mano, inconsciente, a la hebilla del cinturón con dos haches entrelazadas. Un logo potente con el que conjurar la sombra de la estrechez.
El trayecto resultó penoso. Al fin y al cabo éramos dos desconocidas separadas tan sólo por un pino desodorante que colgaba del retrovisor como recordatorio de la vocación comercial del encuentro, por mucho que ella intentara disfrazarlo con su charla una nota más alta de lo recomendable cuando se conduce y se habla a la vez. Me había ido interrogando, a la vez que justificaba su curiosidad con el pretexto de proponerme «la casa perfecta», el lugar ideal para mí, que ella y su amplia cartera de «torres y áticos con terraza» y todo tipo de inmuebles de lujo y zonas de servicio, gimnasio y vigilancia las veinticuatro horas del día, eran capaces de ofrecer.
Al cabo de varias respuestas elusivas resultó evidente que no acababa de aclararse conmigo: mujer, treinta y tantos largos; «¿Cuántos años tienes, si no es indiscreción?», me había lanzado, calibrando con ojo inquisidor. Me pasé, incómoda, la mano por la cabeza; llevaba el pelo un día más sucio de lo socialmente aceptable, incluso para alguien como ella, que tenía toda la pinta de preferir el marcado a un buen champú.
Mi aspecto no debía de cuadrarle con la aparente falta de problemas presupuestarios, la búsqueda de una «vivienda independiente en zona tranquila», «que parezca habitada», y la vaguedad de mi situación personal. «Este tipo de casas es el que buscan las familias», dejó escapar, imprudente, mientras giraba de un volantazo hacia la carretera de las Aguas. Al ver que yo no reaccionaba se recompuso a la velocidad del rayo, «también hay a quien le gusta vivir así: artistas, profesionales liberales, gente bohemia en general».
Me identifiqué entonces como traductora —siempre me ha gustado encajar en los estereotipos; por dar facilidades...— y antes de que siguiera preguntando le dejé claro que la que yo necesitaba era «únicamente para mí». Sabedora de que si el cliente paga, el cliente manda, cerró la boca, no fuera a estropear el negocio ella solita.
Entre lugares comunes a la izquierda y reticencia a la derecha llegamos a nuestro destino. La carretera moría en un fondo de saco marcado por dos pilares de piedra y un borde de maleza descuidada. Mi acompañante redujo la marcha y entramos bamboleándonos por un camino que dejaba otro sendero de tierra a la derecha: «Lleva hasta Can Julieta, la casita en la que vivían los guardeses, los masoveros, como dicen por aquí», aclaró mientras controlaba por el retrovisor a dos perros que se acercaban ladrando en un registro aún más agudo que el suyo. Uno me pareció un caniche de color blanco sucio; el otro, gris y de morro afilado, era de una de esas razas tan de moda, pero que no supe identificar.
Le pregunté si aquella Can Julieta —me gustó el nombre, ¿sería por la de Romeo?—
todavía andaba ocupada, y ella, distraída por el alboroto de los perros, hizo un gesto de cabeza que interpreté como que sí. «Mon Repos, la que vamos a ver, no es de nuestra cartera oficial», se justificó ante su falta de concreción. «A veces, hasta resulta agradable tener vecinos...», añadió con una risita que se perdió en el interior de la berlina como un aplauso a destiempo. Redujo de nuevo y, con gesto experto, detuvo el trasto en el que habíamos subido mientras se quejaba de la gasolina que gastaba, «una barbaridad».
Se bajó con prisas para abrirme la puerta. No es que fuera una obsesa de la buena educación, es que la manilla se había quedado enganchada por dentro y no me dejaba salir. «Estos coches buenos, da pena tirarlos», apuntó jocosa al rodearlo para abrirme desde fuera. Con un suspiro de alivio, salí al exterior.
—Ya estamos; esto es Mon Repos...
Erguida tras una majestuosa palmera, descubrimos por primera vez la casa. La coronaba algo parecido a un pequeño frontón en el que, en letra clara, aparecían grabados su nombre y el año de construcción: «Mon Repos, 1709.»
A primera vista era más «casa» de lo que había pedido. Una masía de color rojo, grande y algo descuidada, que se levantaba en lo alto de una pequeña loma rodeada de cedros del Líbano, altos como edificios de tres pisos, y, en terrazas descendentes, cipreses tan gruesos que podías esconderte dentro de ellos, y rugosos y centenarios olivos que custodiaban la casa en hileras de a seis. No podía ser más diferente del lugar que acababa de abandonar.
Una ráfaga de viento golpeó la portezuela del coche, que se cerró con un latigazo seco, y las hojas de la palmera se arremolinaron en torno a su tronco como la melena de una mujer airada y resistente a la invasión.
«No se la he enseñado a nadie más que a ti», anunció asomando por detrás del maletero del coche. Tuvo que levantar la voz para hacerse oír en medio de aquel estruendo. «A ver dónde he puesto las llaves», murmuró.
Anduvimos por un sendero de grava hasta acercarnos a la entrada: tres escalones anchos de piedra gastada y una amplia puerta de madera castigada por el sol. Se detuvo un instante antes de subir, y allí mismo perdió una mano en las profundidades de su bolso. Con la otra fue sacando agendas, dos móviles, manojos con más llaves, supuestamente de otras casas —«exclusivas, perfectas, lugares de ensueño»—, mientras, entre facturas arrugadas y papeles de caramelos, la delataban, obscenas, con su inconfundible aspecto farmacéutico, una caja de trankimazines y otra de Lexatín.
Aproveché para echar un vistazo. Era, según me explicaría ella después con aire reverente, más que una casa, «una casa
pairal
». Y buena parte del conjunto se encontraba visiblemente en obras. Ladrillos desperdigados y montones de tierra en los que ya crecían algunos hierbajos oportunistas remataban el panorama. Como si el constructor se hubiera largado con el dinero caliente y el trabajo a medio terminar.
No sé si porque intuyó mis pensamientos, se apresuró a explicar, sin dejar de bucear en su bolso, que «sólo se alquila el cuerpo principal. El resto está vacío y la obra completamente parada, como puedes ver».
Sí, la casa era hermosa, tal y como había pedido. Hermosa e inesperada. Un anacronismo inmobiliario. Un escenario para otras vidas. Pero no entendía por qué me la había propuesto a mí. Aunque sobre el papel se ajustara a mis peticiones, podía leer en sus «profesionales liberales y casa
pairal
» que algo, algo, no terminaba de encajar.
Mientras ella seguía buscando, «No lo entiendo, si estaban aquí», me detuve en la fachada, estucada en un tono oscuro de granate y cubierta de unas curiosas figuras de inspiración grecorromana de color marfil. Insólito. Extravagante. En cada pared se alternaban dos muchachas de nariz clásica y toga con pliegues tiesos como barquillos y un hombre de cabellos acaracolados y la misma nariz trazada con escuadra y cartabón. En algunas de las escenas era una de ellas la que tomaba el papel protagonista, y la otra, más pequeña, aparecía en un segundo plano, y en la siguiente estampa era al revés. Se las distinguía por los cabellos. Una los llevaba sueltos, flotantes, como los tentáculos de una medusa y, en aquel material terroso, resultaban más claros que los de la otra, apretados en un moño tan severo como el casco de un luchador. La del pelo suelto aparecía en las estampas más alegres, entre pájaros y guirnaldas de flores. La del cabello oscuro, pegado al cráneo, siempre atareada en el horno, con una herramienta o labrando. Eran fáciles de diferenciar. Una rubia y otra morena. Dos concepciones tan antiguas como la Humanidad.
—Estas casas pasaban de generación en generación, y, a veces, los nuevos propietarios les hacían añadidos según los gustos de la época —me explicó mi anfitriona al ver que me interesaba por las imágenes—. Te puedes encontrar de todo, ¿eh?, desde auténticas maravillas a mamarrachadas... arcos góticos en la planta de arriba, alicatados y bodegas andaluzas en la de abajo y vidrieras modernistas en el zaguán...
Me senté en un escalón mientras ella hacía su exposición al borde de desmontar el bolso. «¿Dónde estará la maldita llave?», murmuró sacudiendo el forro con rabia.
—Ésta está muy bien conservada... —dijo, cambiando de tono, refiriéndose a la casa.
Sacó un llavero con una etiqueta de plástico que desechó después de darle la vuelta, y añadió que las tres últimas propietarias habían sido mujeres,
pubilles
, «las mejores guardianas», apostilló.
Después de vaciar en el suelo el contenido de su bolso se sentó a mi lado, con las piernas abiertas, a revolver entre las cajas de medicamentos, las monedas, los clips y los papeles arrugados.
—Los tenderos más viejos, los de aquí abajo, cuentan que Alfonso XIII paraba en su coche para preguntar hacia dónde caía el palacio de su amigo el marqués de Collblau.
Respondí con un alzamiento de cejas. No, conmigo eso no iba a funcionar. Eso, quizás con mi madre, o con Fernando, con él, pudiera ser que sí. Siempre se había pirrado por todo lo que sonara a grandeza e Historia, con hache mayúscula, aunque lo disimulara como la zorra de las uvas con un «no están maduras». Pero conmigo, no. Y aquella casa... podría haberle gustado. Tenía un pasado.
En aquel momento deseé con fuerza dejar de pensar en Fernando. Empezaba a estar algo fatigada del estruendo del viento, que levantaba la arena y se clavaba en la cara con la fuerza de cien pequeños alfileres. Me sujeté el pelo con una mano y alcé la mirada hasta una pequeña torre: «La linterna», se aprestó a informarme «Oria Montejo» con su sexto sentido para el
real estate
. Al ver que yo hacía amago de incorporarme, realizó un último intento y arrancó de un tirón el forro del sufrido bolso, «lástima de tanto Loewe». Con un gritito satisfecho, me enseñó una moneda de euro, una píldora bicolor y un llavero rematado con una estrella y una etiqueta en la que se leía «Inés».
Una vuelta más con la llave en la cerradura y entramos.
El hall olía a yeso húmedo y a miga de galleta. El olor de la soledad.
—Espérame aquí a que abra para ventilar esto —gorjeó mi guía; y me dejó a solas en la penumbra, incapaz de recordar su nombre.
Aquel olor me transportó a la casa de mi abuela; al primer golpe de aire viciado, a oscuras todavía, cuando llegábamos a Berria y ella dejaba las maletas en el suelo antes de abrir postigos para dejar pasar el aire fresco y la luz.
Mi guía volvió hablando a ciegas, ya desde antes de entrar en el recibidor, atusándose el cabello corto y rubio, de un matiz cobrizo a resultas de varios tintes desafortunados. Lanzó el maltrecho bolso sobre un banco de Gaudí y suspiró antes de entrar en materia, frunciendo los labios como el que tiene que recapacitar antes de hablar.
—Si quieres, empezamos por arriba —me propuso, acercándose a la escalera—. Por aquí se sube a la torre, con el dormitorio principal, un gabinete y el baño. Desde el balcón puedes ver quién entra y quién sale —destacó con una risita que quiso ser coqueta—, esto es muuuy tranquilo... ¡pero no siempre fue así!