Pasajero K (7 page)
Authors: Adolfo García Ortega
Al pensar en ese alguien, se hicieron los dos la pregunta sobre si deberían sospechar o no de los dos tipos que vieron en el vagón-restaurante, el que era como Sterling Hayden y el otro, el Apuesto, pero no contaban con ninguna prueba ni ningún indicio. No sabían en qué vagón del tren irían ahora. Ni siquiera podían garantizar que no se hubieran bajado ya en alguna estación. Y si no lo habían hecho y seguían en el tren, todo indicaba que eran realmente peligrosos.
Sidonie le dijo en ese momento que tenía que ir como fuera a ese juicio en La Haya. Era una historia un poco complicada. Creía que podría aportar algo, pero aún no sabía qué exactamente. Mientras hablaba, estuvo asiendo con fuerza el ordenador contra su pecho. Se aproximó aún más a Balmori y le suplicó al oído que, por favor, la sacara de allí.
Sidonie pasó lo que restaba de noche en el compartimento de Balmori. Él se la había llevado para protegerla y ella se dejó llevar porque así lo deseaba. Los dos se contarán sus vidas y dormitarán a intervalos, recostados mientras esperaban la luz del amanecer en pocas horas. Ella se había cobijado entre el tórax y el hombro de Balmori y este la rodeaba con su brazo. A veces, la joven le susurraba que tenía los pies helados y él se los frotaba para calentárselos. Sidonie se sintió reconfortada y le besó la mano con naturalidad; se diría que lamiera como un animalillo agradecido. Balmori había visto, en cierto momento, un fulgor en la mirada de ella. Y fugaces como ese fulgor, su feminidad y su sensualidad.
Hasta que no se quedó dormida del todo, él no pudo observarla lo suficiente para saber si el modo como apoyaba la cabeza o como dejaba caer los brazos para dormir eran sus gestos habituales. Pero la miraba como si siempre la hubiera visto dormir así. Le pareció de pronto estar contemplando a una niña que había crecido demasiado.
Balmori extrajo de la caja un indicador de «Por favor, no molestar» perteneciente al Ledra Marriott Hotel de Atenas, donde en 1983 o 1984 Lea cantó y vació el bar hasta la madrugada. Lea tuvo aquel cartelito colgado del pomo dos días seguidos y por supuesto nadie la importunó. Era verde pastel y estaba en griego: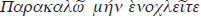 (Parakaló men enogleite)
(Parakaló men enogleite)
. Ahora, en el tren, después de ponerlo en la puerta del compartimento por fuera, como una defensa protectora, Balmori le hizo una foto. Luego, regresó al interior junto a Sidonie, acurrucada sobre la litera como una gata, y la grabó a ella, confiada y exhausta. Será la primera vez que aparezca en su película el primer plano de un rostro de mujer.
El año que nació Sidonie, Kuiper terminó segundo en el Tour. Aquella
grande boucle
de 1980 la ganó Zoetemelk, por fin, después de haber quedado en segundo lugar los dos años anteriores, en los que había reinado Hinault, a quien ya apodaban
El Caimán
. Si ganó Zoetemelk, fue debido a la retirada de Hinault por culpa de una caída en la etapa de Luchon. Para Kuiper, en cambio, ese segundo puesto en aquel Tour supuso un flaco consuelo por su humillante derrota de ese mismo año, cuando el propio Hinault le sacó nueve minutos de ventaja en la clásica Lieja-Bastogne-Lieja, un día de nevada que calaba hasta los huesos. Kuiper cumplía siete temporadas de profesional, corría entonces en las filas del Peugeot y no era la primera vez que concluía segundo en el Tour. Ya en 1977 había quedado por detrás de Thévenet, y en toda su vida llegaría a acariciar varias veces el maillot amarillo sin llegar a enfundárselo. Cuando se retiró, en 1988, había corrido doce
tours
. Era un ciclista guapo y resistente con destellos eléctricos, que lo hacían remontar situaciones de hundimiento en las que parecía que iba a echarlo todo por la borda. Entonces era cuando dejaba clavados a sus rivales. Pero nunca pudo con
El Caimán
, como bien sabía Balmori.
En 1980 murieron Sartre, Peter Sellers, John Lennon. Pero lo que realmente marcó a Sidonie fue venir al mundo el mismo año en que se despedía de la vida Josip Broz Tito. Ese día, Yugoslavia, un país montado por el viejo partisano con piezas que no encajaban, empezó a deshacerse por las costuras.
Los padres de Sidonie, él campesino francés (Frédéric Maudan) y ella farmacéutica alemana (Bruna Raabe), estaban separados desde que ella tenía un año. Él vivía en Auverssur-Oise, cerca de París, y ella en Berlín. Bruna Raabe era entonces, y todavía lo era hoy, tenazmente comunista (Balmori, aficionado a las apuestas, apostaría unos cuantos euros a que Bruna suscribiría cualquiera de las frases del libro de citas de Lenin que llevaba consigo, incluso a que se las sabría de memoria). Bruna había vivido siempre en el Berlín Este voluntariamente, incluso en los tiempos de Honecker en que a muy pocos privilegiados se les permitía marchar al extranjero, y ella, por comunista convencida y respetada, gozaba de ese privilegio; sin embargo, no lo usó casi nunca, o lo usó las pocas veces en que decidió ejercer de madre con Sidonie, que vivía en Francia, y por poco tiempo. Bruna Raabe había nacido allí, en un Berlín siniestro, bajo el gobierno del antiguo ebanista Walter Ulbricht, tres años antes de la creación del Muro. Su infancia fue ese muro de hormigón con alambradas y la amenaza permanente a punto de abatirse. Los Raabe, no obstante, siempre vivieron bien. Al acabar la guerra, arrendaron la vieja
apotheke
de Helma Riemschneider, donde Bruna había trabajado de niña y adolescente. Pero al acabar la escuela secundaria, su padre, Andreas Raabe, comunista también, la mandó a París a estudiar Farmacia.
Allí estuvo con una beca que concedía el PCF a estudiantes de países del Este, y allí conoció a Frédéric, furtivamente tosco y vestido siempre de pana fina, que había dejado el campo por la universidad (y por el Partido). Fue durante el último año de sus respectivas carreras, en la redacción de
L’Humanité
, donde Frédéric y Bruna colaboraban desinteresadamente limpiando las oficinas en horario nocturno. Cada noche, cuando se quedaban solos, follaban en un atiborrado cuarto trastero donde había una fotocopiadora que lo ocupaba todo, más unas cajas apiladas con folletos y pasquines, y, sobre todo, muchas pancartas con la hoz y el martillo y eslóganes políticos, enrolladas unas sobre otras. Encima de ese mullido lecho, Bruna se quedó embarazada de Sidonie. Sin embargo, no se casó con el bueno de Frédéric Maudan; este, abrumado por la responsabilidad, suspendió su último curso de Derecho y careció de ánimo para continuar con los estudios y con la ideología.
Los dos jóvenes decidieron vivir juntos, pero en el campo; regresaron a la granja familiar de los Maudan, en Auvers, donde unos meses más tarde Bruna dio a luz a Sidonie (la llamaron así por su abuela paterna, matriarca de la familia). Los Maudan eran campesinos hasta donde podían recordar; generación tras generación, se habían dedicado a arar la tierra y a criar vacas; además, eran de origen alsaciano, por lo que recibieron a Bruna con los brazos abiertos; siempre había repartidos por la casa algunos libros en alemán, de cuando los bisabuelos emigraron al interior, por lo visto, obras de Goethe, de Kleist y de los hermanos Grimm. Aquello no era suficiente para Bruna Raabe, quien, al cabo de un año, se volvió a Berlín sola y sin su hija. La abandonó con Frédéric, no podía pensar, necesitaba, como ella repetía sin cesar, «el aire de la Historia», y sus universales ideas comunistas casaban mal con el terruño y el estiércol de vaca. No volverá a ver a su hija hasta diez años más tarde, ya con el muro de Berlín derruido y el porvenir incierto.
Se presentó de improviso en Auvers y, tras un ligero ajuste de cuentas afectivo, se llevó a Sidonie a Berlín, a pasar una larga temporada con ella. Pero era obvio que ambas no dejaban de ser unas extrañas, una para la otra, y la convivencia no fue fácil. Empezó a llamarla Sid; Frédéric, en cambio, la llamaba cariñosamente Sidou. Pero Sidonie solo era Sidonie y respondía solo por Sidonie. El vínculo madre-hija no funcionó como esperaban las dos, la Alemania de la reunificación pasaba por tensiones internas que alteraban los nervios de la Bruna Raabe comunista. Acabó yendo a un psiquiatra y casándose con él. Sidonie regresó al poco tiempo con su padre, aunque a partir de aquel momento, ahora que ya no había ni muro ni comunismo, empezó a viajar a Berlín con cierta frecuencia, para ver a su madre en las vacaciones de verano, por las navidades o en los cumpleaños. Porque era su madre. Fría y adusta, extravagante y sectaria, pero su madre al fin y al cabo.
Con los años, la relación se hizo más cálida. Bruna se divorció del psiquiatra y adquirió la propiedad de la farmacia en la que seguía trabajando, cercana al antiguo Checkpoint Charlie, aunque por esos años era ya una nueva farmacia en un edificio totalmente moderno; la vieja farmacia fue derribada en el 85. Pero, tanto la vieja como la nueva, para todo el mundo fue siempre la
apotheke
de Helma Riemschneider, único negocio limítrofe entre los barrios de Mitte y Kreuzberg, donde en cierta ocasión Himmler en persona compró caramelos de menta (pero eso no era más que un rumor que Bruna desmentía con vehemencia, pese a que en la época nazi la farmacia aún no pertenecía a los Raabe). Bruna siguió siendo comunista, sin arrepentirse de haberlo sido desde siempre, y se convirtió así en una rareza; incluso tuvo que pasar una breve depuración administrativa, porque había gente dispuesta a testificar en su contra. Decían que tenía un oscuro pasado en la Stasi. Pero, como replicaba Bruna a la defensiva, ¿quién estaba libre de sospecha en aquellos años de guerra fría? Seguro que también Markus Wolf o Werner Grossmann, los gerifaltes de la Stasi, compraron en más de una ocasión caramelos de menta en su farmacia, pero de eso nadie hablaba. Ni hablaría.
Bruna y Frédéric habían nacido en 1958, tenían la misma edad, pero no eran el uno para el otro. Parió a Sidonie con veintidós años, demasiado joven para enterrarse en una granja y demasiado idealista para dejar oxidar las armas de la lucha de clases. Ya había escrito Lenin (y Balmori lo llevaba marcado en su libro de citas sin entenderlo muy bien): «Cada cosa concreta, cada algo concreto se halla en diferentes, y casi siempre contradictorias, relaciones con todo lo demás,
ergo
, es ello mismo y es otro.»
Balmori y Sidonie cayeron en la cuenta de que ambos tenían un origen similar: los dos procedían de un padre y una madre de nacionalidades distintas, y también de unos padres y madres que habían hecho poca o ninguna vida en común. Aquella coincidencia les hizo intuir que sus historias, en el fondo, habían sido demasiado complejas. Tal vez sus vidas habrían adoptado otra forma si cualquiera de las variantes familiares se hubiera podido modificar (misma nacionalidad de padre y madre, largos años de felicidad conyugal, alegres aniversarios en familia, etcétera). Pero la realidad era que hoy sus historias sonaban a naufragio.
Un poco antes de que el tren se detuviera, el gran letrero blanco con letras azules sobre el viejo muro de piedra indicaba:
París Austerlitz
. Al llegar a la estación, bajaron del vagón de preferente y se mezclaron con la riada de pasajeros. Trataban de identificar entre ellos a los dos individuos sospechosos que vieron la noche anterior, pero había demasiada gente y demasiada prisa. Deseaban verlos tanto como temían hacerlo, por eso se situaron a escasa distancia de unos gendarmes. No sabían qué podría ocurrir si se encontraban con ellos cara a cara. Probablemente nada. Pero prefirieron evitar esa confusión que suponía toda llegada a un andén y buscaron un lugar desde el que observar con mayor seguridad. Entre la gente no vieron a nadie que se pareciese a Sterling Hayden, sin embargo vieron demasiados rostros anodinos, como el segundo hombre. Balmori y Sidonie alzaban el cuello para otear mejor, aunque era inútil, los sospechosos no estaban por la zona o habían salido ya de la estación. El río humano los obligó a abandonar la búsqueda cuando se vieron empujados hacia el exterior del vestíbulo de llegadas.
La primera sensación térmica al aire libre fue de un frío intenso bajo un cielo de plomo. La gélida humedad de París los recibía como la hoja de un cuchillo. Había hielo en los charcos. El recinto de llegadas estaba prácticamente lleno de autobuses puestos en fila, taxis ordenados en una sinuosa cola y coches de alquiler de varias marcas separados por vallas. La ciudad producía un zumbido como en un panal y el exceso de cláxones y ruidos disonantes, como el de las ambulancias en las proximidades de la Salpêtrière, avisaba de que la mañana hacía mucho que empezó.
Sidonie apretó de pronto el brazo de Balmori y se dejó caer sobre un banco de piedra. Inesperadamente se sintió bastante mal, como si fuera a desvanecerse, y tuvo que respirar hondo, con un ritmo pautado, pero su gesto no era de dolor, más bien de ahogo. Estaba muy pálida; su frente era un campo de gruesas gotas de sudor. Pensó que el desmayo sería inminente, incluso perdió el conocimiento unos segundos, al cerrar los ojos. Balmori se alarmó y se quedó paralizado. Enseguida reaccionó y le dio unas palmadas en las mejillas. Sorprendentemente, no había nadie a su alrededor en esos momentos. No comprendía muy bien qué le sucedía. Sidonie, vuelta en sí, era consciente de que se le había nublado la vista, pero no se asustó: ya le habían advertido de que eso podía ocurrirle; lo que tenía que hacer era serenarse. Los sucesos de anoche habían debido causarle esa bajada de tensión. Necesitaba descansar un minuto para recuperarse del súbito mareo. Al poco rato, todo volvió a ser normal, pero seguía aturdida. No se encontraba muy bien, la verdad. Ya se había desmayado otra veces, últimamente. Balmori la cogió por los pies y se los levantó unos palmos. Tal vez así se le pasase. Entonces Sidonie lo tranquilizó y le dijo que no era nada, tan solo estaba embarazada de pocos meses.